100 kilos a la deriva para salir de la crisis.
(0034) 627 083 273 | email
Si le digo le engaño
3,00€
Encontrar una saca a la deriva con 50 kilos de cocaína puede ser una suerte o una maldición. Y no fue una. Fueron dos sacas, de tamaño y peso parejos, las que encontraron Kristo y Yeray una noche cuando iban a pescar. Los dos amigos, uno malviviendo del barucho en la Feria del Atlántico y el otro camino del paro, vieron en el hallazgo una magnífica oportunidad para salir de la crisis. Pero hay que ser un valiente o un inconsciente para meterse en un negocio desconocido y en el que es muy difícil mantener las buenas formas.
Por esta novela desfilan, junto a Kristo y Yeray, el comisario Palop, Antonio el Loco, Narcopolo o Nené, policías, camellos, periodistas y políticos que conforman un universo insular donde todo, casi siempre, es lo que parece.
RESEÑAS
SI LE DIGO LE ENGAÑO
Alexis Ravelo
Carlos Álvarez sabe lo que es la intriga novelesca. Eso lo sabe cualquiera que le haya leído. Sabe arrancar una historia, hacer que nos enamoremos de sus personajes en solo unas páginas, que el argumento fluya como un río sin interrupciones bruscas ni aumentos ni disminuciones imprevistas del caudal y, en definitiva sabe atraer al lector página a página, casi línea a línea hasta el desenlace, que siempre acaba abierto a la reflexión y la relectura.
Por eso yo llevaba diez años esperando a que, entre guión y guión, se dejara de películas y volviera a sentarse y escribir una novela, porque después de Negra hora menos, aquel libro de cuentos de tendencia neo-pólar en los que se hablaba con pocos pelos en la lengua y mucha mala baba sobre cosas como el GAL o el Frente Polisario; y después de La pluma del arcángel, que cuenta con no menos mala uva algunos avatares ocurridos en la isla de Canaria (como le gusta decir a don Pepito) en el siglo XVI, me había quedado con ganas de más.
La espera valió la pena, porque Si le digo le engaño da lo que prometía. Es una novela rápida, divertida y golfa, pero, en mi opinión, nada frívola, porque toca, con esa levedad necesaria en todo pulp, muchos temas importantes, desde la laxitud moral a la violencia; desde la supervivencia de las contradicciones de clase al proceloso asunto de la despenalización de las drogas (ante el cual muchos autores que no son Carlos prefieren, cómodamente, no mojarse).
Kristo y Yeray, sus protagonistas, son dos pobres diablos que han salido de pesca en una barquilla por la costa sudoeste de Gran Canaria y en lugar de una vieja o un sargo pescan dos sacas con cincuenta kilos de cocaína cada una, (de primerísima calidad, por cierto), así que el asombro, la alegría y el miedo les asaltan al mismo tiempo.
Kristo y Yeray no son policías ni detectives ni atracadores ni asesinos a sueldo ni periodistas de investigación. Se trata, simplemente, de dos currantes que de vez en cuando se fuman un cigarrito de la risa y se echan una cerveza mientras se olvidan de las preocupaciones pescando. Y preocupaciones tienen las mismas que cualquier proletario: Kristo regenta un bar de barrio que va de capa caída y Yeray es diseñador gráfico en un periódico que lleva un par de meses sin pagar la nómina. Como a todos, pero quizá más que a otros, la crisis les está afectando. Por eso, porque están en crisis, el hallazgo podría parecer un regalo de Reyes. Pero para sacar partido a un regalo como ese hay que saber qué hacer con él, sobre todo teniendo en cuenta que la mercancía tendrá algún dueño legítimo a quien no le hará ninguna gracia su pérdida.
El hallazgo (y lo que nuestras dos flores de barrio hagan con él) vendrá a involucrar a una buena docena de personajes de todos los estratos de una sociedad, la insular, que ha entrado en el siglo XXI sin desprenderse de las desigualdades del XIX. Señoritos de toda la vida se reúnen en selectos restaurantes con paladines de la globalización mientras intelectuales, periodistas y artistas gastan sus subvenciones y aguinaldos en cenas opíparas con sobremesas eternizadas por los estupefacientes. Y, al mismo tiempo, pequeños camellos hacen de nexo entre ambos grupos, con la ciudad turística y la señorial sirviendo de pantalla a los trapicheos, las intrigas y las corruptelas.
Este es el mundo en el que Kristo y Yeray desean dejar de ser dos muertos de hambre, pero sin dejarse por el camino ni la piel ni el alma. Una tarea difícil cuando los cantos de sirena son casi tan poderosos como los legítimos propietarios del alijo que podría abrirles la puerta al ascenso social.
Carlos Álvarez consigue enclavar una ficción amena y penetradora en el mismo centro de la realidad social, con la corrupción institucionalizada como trasfondo.
Y cuando acaben de leer esta novela, puede que ustedes se digan, como me dije yo: sí, es una novela, es ficción. Pero, seamos sinceros, ¿es demasiado distinto este mundo del que yo veo cada día? ¿Esos dos tipos que veo saliendo de ese restaurante caro no son los mismos que el otro día vi en una terraza con un determinado político? ¿Y uno de ellos, no tiene negocios con otro tipo que conozco y de quien se sabe que no es trigo limpio, aunque nadie podría decirlo en un periódico? O, por el contrario, ¿no será más bien que ahora que los veo se me ocurre que ellos se parecen bastante a los personajes de Carlos Álvarez?
A lo mejor se contestan: “Sí, son cosas mías”; a lo mejor se dicen que lo que ocurre es que estamos paranoicos y vivimos en un sitio donde no hay corruptelas, ni doble moral, ni enchufes, ni favores que se deben y favores que se devuelven entre poderosos que se rascan la espalda mutuamente. Todo eso pertenece al ámbito de la novela negra, al ámbito de la ficción, donde habitan tipos como Antonio el Loco, como Narcopolo o Tino Segovia. Eso es lo que dice uno cuando sale a las calles de la ciudad de Las Palmas tras acabar este libro y se sienta en una terraza de Farray o en la del Hotel Madrid: se dice que todo es ficción, que es un invento, que gente así no existe, sin darse cuenta de que Kristo y Yeray acaban de pasar justo al lado.
En cualquier caso, esta novela les alimentará la mirada cuando salgan por Vegueta o por Las Canteras o el Puerto, les hará ver de forma diferente esta ciudad (y esta sociedad) de doble moral, intereses oscuros y trapicheos de calibres diversos, en la que el pez grande se come al chico, pero solo porque el pez chico se deja comer.
SI LE DIGO LE ENGAÑO O LO QUE DICE UN PENDRIVE
Lázaro Santana
Hacia el final de Si le digo le engaño tiene lugar un episodio que, según creo, funciona como metáfora de su contenido, tanto de su significación como de la estructura argumental y del desarrollo entero de la trama. Es un episodio en el que intervienen el comisario Palop y su yerno, un destacado político llamado Tino Segovia: en esa escena, el comisario muestra a su yerno un pendrive que recoge unos documentos en los que queda constancia de la corrupción del político.
Ya antes de llegar a ese episodio, a la vista de lo que abarcaba -o pretendía abarcar- el libro de Carlos, y lo menguado de su extensión, yo había pensado en esa metáfora del pendrive; pero no sospechaba que el autor me la iba a dar en el texto mismo. Cuando elucubraba sobre la significación de ese artilugio informático tenía en mente a un señor Ministro de Hacienda que llega a las puertas del Congreso, se detiene ante las cámaras de TV, abre la palma de la mano y lo muestra para que todos puedan verlo: el sofisticado aparato está en el lugar de aquellas carpetas con miles de folios cargadas por una legión de ujieres; hasta hace pocos años aquellas carpetas constituían la plasmación gráfica de los Presupuestos del país. Allí, en las entrañas incógnitas de aquel aparato sustituto -o usurpador- de tantos folios iban los proyectos, los planes que en breve pondría en marcha a una legión de ciudadanos, y darían lugar a que sucedieran cosas sin duda necesarias, pero también a otras indeseables como la construcción de un aeropuerto en medio de la nada, o de un palacio de congresos que no congregaría a nadie, o a un museo de esculturas instalado en el fondo marino, que es precisamente el proyecto que se trae entre manos el señor Segovia.
La apertura de ese pendrive activa todo un mundo de sueños, anhelos, ambiciones, codicias, intereses, trabajos, y va a cambiar la vida de mucha gente. Ese artilugio diminuto que contiene una vasta historia política, social, económica, humana de unos sujetos y de una sociedad, ubicados en un tiempo y en un lugar determinados. Y eso es la novela: un pendrive que guarda en sus entrañas un soberbio acontecer de comedia, de farsa, de tragedia, de muerte, de desolación y también de triunfos, triunfos sucios, pero triunfos al fin, en el que los personajes se mueven de manera diversa, unos agónicamente, como peces fuera del agua, y otros con la mayor naturalidad y libertad, como peces dentro del agua. Es un cosmos escueto, en lugar de una novela río, que contraviene los usos obligados del bestseller -todo libro menor de 500 pp. es una fruslería- en el que se dan cita planes y gentes de todas las calañas: policías, traficantes de droga (y sus consumidores, o sea los infelices drogatas), políticos, funcionarios municipales, arquitectos, ingenieros, abogados, gente algo tronada de la buena sociedad, concertistas de chelo, un barman, un diseñador gráfico, etc. etc. Una galería sugestiva de tipos a los que vamos conociendo por sus acciones y reacciones, su desesperación o su pusilanimidad, su egoismo y ambición, su miedo y su desvergüenza.
Son gentes que llenan una geografía familiar; se mueven en los barrios de Vegueta, en Las Canteras, en Schamman, en La Feria; se dan cita en lugares que todos hemos frecuentado -Cuasquías, Hoya la Vieja, Lilas Pastia, el Auditorio, la Plazoleta Farray, etc-; es probable que hayamos convivido, aunque sea tangencialmente, con algunos de ellos. Pues todos son, en apariencia, gente normal, sin ningún relieve externo que los diferencie, aunque alguno pueda lucir en su muñeca un Pathé Phillip de medio millón de euros. Es en la intrahistoria de estos personajes donde se cuece su singularidad: el policía corrupto que responde al nombre revelador de Armani Manuel, el político viajero a Zürich que recibe suculentos sueldos de las empresas constructoras, también el raro hombre honesto que ante una coyuntura de enriquecimiento vacila, se vuelve atrás, como le ocurre a uno de los protagonistas de esta historia, o, como hace el otro, el más espabilado, probablemente el más real en todos los aspectos del término, sucumbe a la tentación de la vida fácil -y arriesgada, todo hay que decirlo- convirtiéndose en un potentado, amigo de la corrupta policía y de los venales políticos.
Lo que surge de esta radiografía no es una imagen complaciente ni complacida de la ciudad y de su gente; debajo de los rasgos irónicos, y a veces esperpénticos que asume el relato, aparecen unas situaciones tensas, llenas de aristas dolorosas. Uno de los personajes del libro se pregunta qué puede esperarse de una ciudad donde hasta la comisaría es ilegal; el círculo que abre esta pregunta habría tenido un cierre perfecto si quien habla hubiera añadido que también es ilegal la biblioteca pública: he aquí los dos polos de la vida cívica, el orden, la autoridad, por una parte, y por otra la intelectualidad, el pensamiento, la reflexión, ambos situados por debajo de la línea de flotación de la legalidad; si no existe una conciencia cívica vigilante que fiscalice, critique y condene los actos de los políticos, y en general los de las fuerzas vivas, toda la convivencia ciudadana no es más que un basurero del que se nutren los aprovechados, los listos de siempre, los que siguen haciendo sus mejores negocios aún en épocas de crisis.
Si le digo le engaño no es una novela policíaca, aunque intervenga la policía, más para enredar que para esclarecer un asesinato, y hayan movidas en la super comisaría; es una novela política; una novela política que no se basa en la abstracción de las ideas, sino en la concrección de los hechos; los personajes, aún en su restrictiva construcción (no hay apenas lugar para descripciones o introspecciones personales), están lo bastante bien trazados para que parezcan reales, y no meros portadores de prejuicios o ideologías adversas que darían lugar a fantoches alter ego del autor. Los diálogos rápidos y constantes, con un lenguaje que usa, pero no abusa, del argot y de las formas de expresión populares, unas breves alusiones al paisaje, van definiendo a los hombres y los lugares, otorgándoles una impronta verista y a la vez simbólica.
Carlos ha trazado aquí un fresco de grandes dimensiones en pocas páginas, no está acabado, ni precisa ese acabamiento; sus insinuaciones, esas partes que aparecen solo abocetadas, nos dicen con claridad de qué va la historia: un rostro sin perfiles definidos, una mano engarfiada, una actitud de apoderamiento, apuntan de manera cierta a una pluralidad de significaciones que va a llenar, completándolo, el saber y la imaginación de cada lector; no es difícil en efecto, reconocer alguna cara familiar, un apellido sólo ligeramente trufado. En la página de advertencia de este libro habría de poner aquello de que cualquier semejanza con la realidad no es, en absoluto, una coincidencia. Aquí la única casualidad que existe es la del hayazgo de dos sacas conteniendo droga que aparecen flotando frente a los acantilados del noroeste de Gran Canaria.
En la novela aparecen muchas referencias plásticas, musicales y literarias; uno de los personajes, Yeray, es un buen lector y no mal veedor y escuchador: no le pasan desapercibidas las similitudes que se dan entre los grabados de Durero y las esculturas de Giacometti; disecciona con tino los tonos y timbres de la Sonata para Chelo de Shostakovich; las citas a Vázquez Montalbán y a su detective de cabecera, Carvalho, parecen subrayar las pertinencias de las buenas comidas y los buenos vinos a los que son adictos algunos de los personajes del libro; Tomás Morales, Alexis Ravelo, son otros de los guiños literarios del protagonista; pero quizás las alusiones más significativas sean asociadas a Manuel Padorno, y a ese árbol de luz suyo que crece en la Playa de Las Canteras; con este pretexto Carlos dibuja un trozo de prosa que quizás sea el mejor del libro por su intensidad plástica. Cito: “Había puesto la mesa de trabajo frente al ventanal que separaba la sala de la terraza. La terraza terminaba en un estrechísimo parterre lleno de geranios que parecían brotar sobre el mar. Más allá la Peña de la Vieja emergiendo en medio de la bahía. Y contra el horizonte la silueta del Teide, en la isla de enfrente, como una teta gigante.
Por un instante sintió que las olas de la marea se metían debajo de la mesa. Fue una sensación real. Física. Pero estaba descalzo y comprobó que tenía los pies secos. Aún había bañistas en el agua. El árbol de luz que según el poeta Padorno crecía cada día delante de su casa, sobre el Atlántico, comenzaba a declinar. Un espectáculo único. Permaneció mirando la puesta de sol a la espera del rayo verde. Extasiado. Algún día lo veré”.
Por cierto que en esta excursión literaria, el autor, o su enterado protagonista, Yeray, comete un error de atribución. Se equivoca al afirmar que fue “el dandy Umbral” quien puso a Galdós ese epíteto que muchos tienen por ofensivo de don Benito el garbancero. En realidad tal mérito corresponde a Valle Inclán a través de un personaje de su invención, el poeta modernista Dorio de Gádex, uno de los corifeos de Max Estrella, y a quien Valle describe como “feo, burlesco y chepudo”. El diálogo está en la cuarta escena de Luces de Bohemia.
Por acabar con esta metáfora de los garbanzos, y para que todo en el puchero que nos ha servido Carlos en esta novela no fuera impecable, yo he querido introducir este garbanzo negro: no afecta a la calidad última del mejunje, pero le da cierta picardía equívoca.
(Este texto fue escrito para ser leído en la presentación de la novela Si le digo le engaño)
ENLACES
REVISTA CALIBRE 38
EL ESCOBILLÓN
Si les digo es porque no les engaño


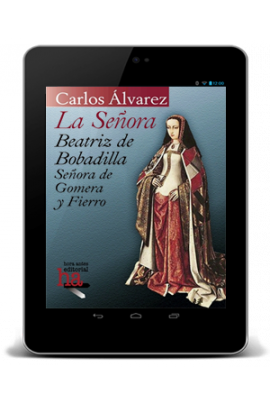



Pino Molina Betancor –
Divertida, fantasía costumbrista.
Elisa Rodríguez Court –
Una novela sostenida por una escritura limpia y fluida, a la altura de la mejor literatura. A partir de unos acontecimientos, se dispara en múltiples direcciones…
Aquí adjunto una breve reseña que escribí cuando se publicó.
http://www.laprovincia.es/opinion/2011/11/30/le-digo-le-engano/419547.html